The Fare
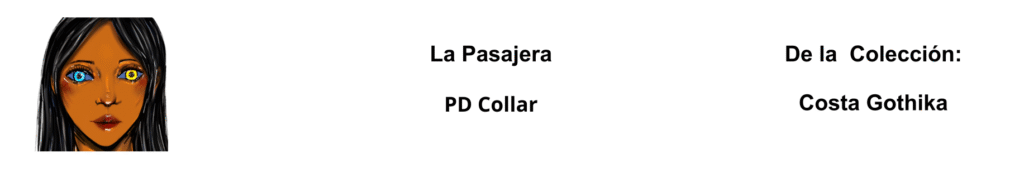
Acababan de sentarse cuando las primeras gotas de la temporada golpearon el corrugado techo de la pérgola sobre el pasillo donde Alexa y Virgilio tomaban su café de la tarde. Durante la última semana, las nubes se habían acumulado por el lado del cerro de la muerte, cada día más densas y bajas, oscureciendo el valle central a medida que descendían. Ambos sabían que se avecinaba la lluvia. Pero, como era costumbre, al menos durante los últimos 25 años, en lugar de hablar de ello, se limitaron a esperar, abordando el tema solo con las miradas mesuradas esculpidas por cincuenta y tres años de matrimonio. Apenas tres días después del Domingo de Pascua, en esta primera semana de abril, unas gotas fuertes delataron la llegada de la lluvia, un mes antes de lo previsto, y cuando Virgilio no levantó la vista de su tapa de dulce que removía en su café para reconocer ese momento, Doña Alexa miró hacia arriba para darle a la lluvia la importancia que merecía. Las primeras gotas eran opresivas y pesadas, y atraían a otras similares para formar gotas bulbosas de agua que buscaban la tierra, hasta que el cielo se abrió y finalmente se desató un torrente. A través del techo de plástico verde, las gotas se unían y convergían en los canalones ondulados para llenar las canaletas y correr por los desagües para golpear los registros de guijarros que Virgilio se había esforzado en crear durante las primeras semanas inquietas de su jubilación, un par de años antes de encontrar en su ritmo un escape de la obligación de producir, hacer y rendir que estaba grabada en el cerebro masculino.
La confluencia de los riachuelos llevó a Alexa de vuelta a su infancia en Caldera y al taller de su padre, situado detrás de su casa, con vistas al golfo de Nicoya. Se sentía atraída por el fuelle y la forja, mientras sus hermanas se apiñaban alrededor del hogar bajo la tutela de una matriarca severa que solo se doblegaba ante la voluntad del Señor y Salvador. Don Evaristo era muy admirado y respetado, a pesar de tener solo hijas, y ella aprendió el oficio de la fabricación y el comercio de plomos para pescar. El agua que corría hoy era el creciente goteo de plomo fundido que se extraía del crisol en ebullición y se vertía en los canales de cerámica que alimentaban los moldes de adobe. La lluvia de hoy había mantenido a los pescadores de la década de 1920 a lo largo de toda la costa armados con los pesos necesarios para hundir los ballyhoos y las sardinas vivas en las profundidades, donde los pargos de dientes de perro, los meros de boca abierta, los gallos esbeltos y todo tipo de peces eran arrastrados por manos callosas y hombros curtidos por el sol por los hombros a través de las bordas de las pangas que partían a diario hacia las aguas turbias para alimentar a sus familias y obtener de los pescaderos de Puntarenas y de las falderas y ahumaderos que vendían al Valle Central el dinero para comprar arroz, frijoles y café con los que complementar la mesa y las loncheras más allá de lo que podían pescar, cosechar, cazar y recolectar. El año anterior a su quinceañera, Alexa había salido a la primera lluvia tímida de la temporada para celebrar su llegada tan mojada como podía. En su adolescencia, había imaginado que las gotas vacilantes de las primeras lluvias de mayo eran el balbuceo nervioso de los chicos ansiosos que se dirigían a las chicas del campo con la urgencia de unirse a la orgía de plantas y animales que las rodeaba y que disfrutaban por encima de todas las cosas del agua. Pero las gotas de hoy eran descaradas y grandes, violentas e insistentes, y eran como los plomos que emergían de los moldes después de enfriarse, cayendo ahora pesadamente del cielo para disolverse en agua y burlarse de la torpe guerra de la humanidad contra el caos. En los tomos de física, lo llamaban la Segunda Ley de la Termodinámica. En los sermones dominicales se lamentaba como la perdición del orgullo humano. En los clásicos de la literatura griega, era el lecho de parto de la alta tragedia.
Ella miró hacia atrás y vio que su marido seguía removiendo su café de forma monomaniática, soplando ahora sobre su superficie humeante, sin dignarse siquiera a reconocer la tormenta. Aún era demasiado fuerte el escándalo de la lluvia sobre el techo para escucharse entre ellos, así que masticó las palabras que ansiaba soltar sobre la mesa. El pan dulce estaba entre ellos, la natilla reposaba inmóvil alrededor de una cuchara de servir, y finalmente él dio un largo sorbo vacilante. Aunque no podía oírlo por la lluvia, ella conocía bien ese sonido. Se lamió los pelos rígidos de su bigote lápiz y por fin la miró a los ojos, curvando los labios hacia arriba. La retuvo en su sonrisa de Gioconda y le guiñó un ojo, volviendo finalmente la mirada hacia la tarde furiosa.
Los campos cultivados de su juventud cubrían las laderas onduladas del volcán Poás, ordenados y pulcros, caña hasta donde alcanzaba la vista, caña que endulzaría el café, el fresco, los pasteles y otros dulces, y alimentaría la levadura para el guarapo que se convertiría en el guaro que suavizaba los bordes ásperos de lo salvaje y hacía que un poco de civilización no solo fuera posible, sino quizás incluso inevitable. Las grandes hileras ordenadas que se balanceaban ruidosamente con los vientos del verano caían bajo el dominio del hombre y su machete y su azada, pero desde su primer día en los campos, cuando le brotaron los primeros pelos en el labio superior, Virgilio se sintió atraído por los rincones y los bordes donde los cañaverales abandonados ponían a prueba el yugo del dominio del hombre para rebelarse en contra de su presunción, por débil que fuera, la selva de los grandes bosques de las tierras altas, donde los enanos, los espíritus y los cambia formas aún vagaban libres. Mantuvo en secreto su reverencia por ese caos en medio del odio de sus compañeros hacia esos terrenos abandonados y su desafío abierto a la industria del hombre. “Donde los machetes no se atreven a golpear,” solían bromear sobre esos rincones salvajes de las fincas a las que lo enviaban a trabajar. En aquellos días, en vísperas de la Gran Depresión mundial —que en Costa Rica había pasado sin apenas diferencias respecto a otros años— Virgilio habría podido ajustar su reloj de bolsillo —si hubiera sido entonces un capataz con derecho a un reloj de bolsillo y no un simple peón— según los cambios de estación a principios de mayo y mediados de diciembre. Seis décadas más tarde, tras ascender a jefe de cuadrilla y luego a obrero para triturar la caña, supervisor, jefe de cuadrilla para cuidar el mosto y, finalmente, de los alambiques, antes de pasar a la dirección y recibir su reloj de oro en una gala de jubilación, las estaciones se habían desviado un poco de su patrón tradicional, pero seguían manteniendo la regularidad de la respiración: inspirar y espirar, subir y bajar, salir y entrar, despertar y soñar.
El respeto por el cambio de estaciones era universal entre los hombres, nada exclusivo de él, pero las lluvias de este año, como había previsto mientras cuidaba los jardines durante las últimas dos semanas, se adelantaron un mes. Algunos decían que el planeta estaba cambiando, rebelándose contra las intrusiones del hombre, que todo lo que conocíamos pronto sería arrasado, murmullos de fanáticos que surgían de vez en cuando para predicar el fin del mundo. Virgilio, un hombre optimista, estaba seguro de que la llegada temprana de la estación era un buen presagio. Pero doña Alexa se inclinaba por interpretaciones más sombrías, y ¿quién era él para aspirar a convencer de lo contrario a su ruborizada esposa? Virgilio, que no era precisamente un depositario de la verdad, no era un hombre ambicioso. Luchaba a diario simplemente contra la llegada de la noche. Después de todo, ¿qué mayor propósito había que la renovación diaria de la vida misma?
El viento amainó y la lluvia descampó. El bombillo dejó de parpadear y las sombras penumbrales se disiparon para dejar pasar los últimos rayos de luz de la tarde. Alexa respiró hondo mientras observaba a Virgilio inclinar la copa, sabiendo que se estaba preparando para ella. Dejó la taza sobre la mesa y levantó la vista hacia ella antes de volver a posar sus ojos color avellana en los de ella, esta vez para dejarlos descansar en la intimidad postcoital. Era terco y tonto. Se miraron a través de décadas de matrimonio, hijos y nietos, vidas vividas y perdidas, con una mirada firme anclada en fundamentos dispares pero cimentada en la vitalidad de su singularidad.
—Mañana— dijo ella, desviando el coqueteo de sus ojos hacia las aguas de la estela de la tormenta. —Mañana vendrá, Virgilio, como muy tarde mañana. Puedes ajustar tu reloj.—
—Ha sido un verano muy caluroso— dijo él. —Ahora, al menos, todo el mundo podrá refrescarse un poco—.
Ella quería tirar la natilla al patio, sacudirlo por la camisa y abofetearlo, y sentía calor bajo el rubor que se le subía a la cara. Mientras la ciudad se enfriaba, su caldero hervía. ¿Pero hablar de ello?
—Prefiero que toque la puerta ahora mismo— dijo ella. —Que venga ya; es la espera lo que no soporto—.
Juan Carlos Obregón Quintero era el dueño de su taxi. Tenía 27 años, y su padre, su abuelo paterno, sus tíos y primos, casi todos los Obregón, eran conductores. Por parte de su madre eran políticos, abogados y charlatanes, y los Quintero habían mirado con desprecio a su padre mientras Juanca crecía, por conducir un autobús. Todo eso era un espectáculo cómico, la vergüenza obligatoria de la familia, y él compadecía a los pretenciosos que no se daban cuenta de que lo importante no era lo que hacías, sino cómo lo hacías. Juanca aún no había probado una sola ostra en su vida, pero estaba convencido de que el mundo entero era la suya. Con la tinta aún fresca en los tratados regionales, la paz se había instalado en el istmo; y con la ratificación del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio entre las superpotencias mundiales, ¡la amenaza de la aniquilación global estaba en ruinas! Las revelaciones del Irán-Contras que sacudían los Estados Unidos eran la prueba de que la oscuridad nefasta no podía ocultarse a la luz del día, y menos de cinco meses antes, el hombre al que Juanca había votado para dirigir su nación había sido galardonado con el mayor premio del mundo, el premio Nobel de la Paz. No era solo Juanca, sino el mundo entero el que estaba en llamas, y él, por su parte, no podía quedarse quieto ante la emoción y los sueños que cada día se acumulaban en la pila creciente. Pensó que en diez años tendría diez taxis, conduciría uno y gestionaría los demás, o haría otra cosa si se presentaba la oportunidad adecuada. No importaba; lo importante era hacer, y eso hizo, día tras día, hasta que el 6 de abril de 1988, a solo diez cuadras del Hospital Calderón Guardia, una hora antes del cambio de turno, a las 13:59, fue parado en el parque Morazán por una pareja de jóvenes de aspecto extraño, probablemente universitarios, sin duda anarquistas.
—La U— dijo el chico con barba incipiente, botas de motorista y un pañuelo del conjunto Loverboy alrededor de su melena al estilo Metallica. Se deslizó en el asiento trasero y la chica se dejó caer en el asiento trasero opuesto. Desde el retrovisor gran angular, ella era toda gótica de diecinueve años, con el pelo de punta, piercings, delineador de ojos negro corrido, medias de rejilla, cadenas, Cuervo Gold y buena coca colombiana, el paquete completo de aspirante a Chrissie Hynde to make this night a wonderful thing…
—Say it again —le dijo Juanca al gran angular.
—La U —repitió el chico.
—UCR San Pedro, entendido— articuló Carlos. —No querríamos que la señorita llegara tarde a su clase de danza moderna, ¿verdad? —
—¿Cómo es posible que lo sepas? — se inclinó hacia delante.
—Una suposición afortunada, y usted, mi buen señor— se dirigió su mirada al otro lado del espejo y aceleró a través de un semáforo amarillo parpadeante en la Avenida Central para deslizarse hacia el siguiente carril, —¿ciencias políticas o filosofía—?
—Historia.
Juanca se incorporó a la derecha y siguió el flujo del tráfico alrededor de la rotonda bajo el Puente de la Hispanidad.
—Siempre llegamos a tiempo— le dijo al espejo. —Ahora más que nunca—.
El pasajero y su chica se volvieron para sonreír al conductor.
—¿Quién necesita Greenwich Village y el East Side? — continuó el intrépido conversador taxista. —o la ribera izquierda del Río Sena o a Amsterdam, cuando disponemos del nuevo Puente— dijo señalando la obra que se arrimaba: —¡el último símbolo de Tiquicia! ¿Verdad? —
—Lo siguiente será que queramos hundir nuestra herencia en todo el dogma fascista del Premio Nobel— dijo el chico a la cámara. —Usa las palabras “Suiza de Centroamérica” o algo así, ¿verdad, tío? Costa Rica es un lugar fantástico bajo el sol global, ¿no? ¿El salvador de Centroamérica? ¿Te suena, mae? —
—Las cosas podrían ser peores— señaló Juanca, pasando con el semáforo en ámbar para girar hacia el norte en la catedral y entrar en el campus de la UCR.
—Y lo están haciendo, mae— declaró el chico, —cada día peor. En Europa y en Estados Unidos, incluso en Canadá. Inglaterra y su Dama de Hierro. La tiranía está en marcha. Tiquicia también, mae; ¡puedes estar seguro! —
Era el tercer día de lluvias incesantes, y la animada pareja corría como si estuviera hecha de azúcar bajo la lluvia torrencial para resguardarse. Juanca giró la gran angular hacia dentro y gira hacia la pasarela, imaginando a las enfermeras saliendo en todo su esplendor a las aceras al terminar su turno, y a las nuevas saliendo de los coches y autobuses para incorporarse a su turno bajo una lluvia que caería hasta el anochecer.
—¿Está libre, conductor? ¿Museo de Arte Contemporáneo y Diseño? — El pasajero dobló el paraguas y se subió a la parte de atrás.
—Ahora mismo, mi buen señor, seguramente un médico en humanidades o ciencias, si puedo adivinar por su porte y vestimenta, ¡acaba de terminar de instruir a las mentes proteicas de nuestra efervescente juventud en la inmensidad de oportunidades que ofrece el gran mundo actual! ¿Es eso, profesor? —
—En realidad soy periodista, señor. Oiga, ya que lo menciona, ¿qué opina de lo que está pasando con los territorios? He oído que las calles están repelladas con el perico de Noriega—.
—No sé mucho sobre eso, querido señor, pero leo La Nación todos los días y La República cuando cae en mis manos para ver la opinión de los conservadores sobre lo que pasa, sí, señor, eso sí lo hago. Sin embargo, no me gusta mucho la visión comunista de las cosas, no, señor, aunque me tomo el tiempo necesario para escuchar los argumentos de los más elocuentes entre los nihilistas. Llámelo recopilación de datos—.
—Oh, vamos, — dijo el reportero, volviéndose desde su posición con la cámara y sonriendo. —Usted es taxista. Las calles son tu mundo, Mopri—.
—Bueno, diré que no creo que le vaya bien al señor Noriega, ese general, el presidente de Panamá. Ese hombre tiene, si me permite decirlo abiertamente, señor, todo tipo de cosas siniestras a su alrededor. ¿Y ahora está pinchando al coloso en el ojo con un palo, cree que puede salirse con la suya? —
—Se está saliendo con la suya en más cosas que burlarse de El Norte— insistió el pasajero. —Tú estás aquí todo el tiempo; oyes los rumores. Manuel Noriega y Pablo Escobar son prácticamente compadres, y El Patrón también está formando alianzas aquí, socios comerciales. Pero no te estoy diciendo nada que no sepas ya—.
—Lo que sí sé es que— suspiró Carlos —Oscar Arias se enfrentó a los gringos por Nicaragua y El Salvador porque era lo correcto. Pero nadie va a defender a Cara de Piña, y puedes creerme. Una celda en una prisión gringa o una lluvia de balas no conforman un gran legado, ¡pero son las opciones que le quedan a ese malparido! —
—Deme su nombre, conductor. Voy a citarlo. Consulte La Nación del domingo en la sección Focus. —
Juanca esquivó a un joven que le hacía señas para que retrocediera un par de cuadras y se desviara hacia el Hospital Calderón Guardia de nuevo. Respiró hondo mientras daba la vuelta a la cuadra y reducía la velocidad hasta detenerse frente al edificio, pegando al bordillo con los laterales del coche, avanzando lentamente junto a una falange de batas blancas y paraguas negros que se apresuraban, autobuses que se llenaban y vaciaban, el tráfico de la tarde tocando el claxon, el sonido de los neumáticos silbando sobre el asfalto mojado por la lluvia, una noche en la ópera, una representación de Aréndira en el Teatro Nacional; una final entre La Liga y Saprissa en el estadio Saprissa, el extraño tsunami o revolución y la muerte barata cayendo como plomo fundido del cielo. Recorrió lentamente el carril bus e intentó convencer a cualquiera de ellas para que se saliera de la fila y entrara en su taxi, pero fue en vano. Oye, le gustaban las enfermeras, ¿y qué? ¿Hay algo malo en eso? No es que fuera un pervertido ni tuviera malas intenciones ni nada por el estilo. Simplemente pensaba que estaban buenas, todas ellas, y le gustaba admirarlas con su uniforme de enfermera, sus blusas ajustadas y la forma en que cosían las prendas para que se ceñieran a sus pechos ondulantes y sus caderas perfectas para los partos, la rectitud de la costura de las medias en la parte posterior de sus piernas maravillosamente infinitas, esa despreocupación general tan específica de una profesión impregnada de una concupiscencia anatómica superior. Quizá era un fetiche. ¿Y qué? ¿Qué daño hacía? No conseguía ni una mirada desde la parada del autobús y avanzaba lentamente, a punto de girar desanimado hacia el tráfico, cuando ella apareció en su radar. Allí estaba, de repente, sola bajo su paraguas, a media cuadra, claramente esperando algo o a alguien, pero no el autobús.
Aceleró para que ningún cabrón con suerte se le adelantara. A treinta metros de distancia, se veía claramente voluptuosa, envuelta en su hábito secular, y seguro que tenía a algún tío que sabía cuándo recogerla, cuándo dejarla, cuándo llevarle un helado y cuándo mantenerse alejado. Sí, una chica así no estaría por ahí vagando sin algún mae para reclamarla, eso era seguro. Juanca no era un chico feo ni tonto. Vale, solo era taxista, pero era joven, inteligente, guapo y sabía manejar su plata; ¿no era dueño de su propio taxi? Y tenía planes. ¿Por qué no podía salir él con chicas hermosas y corpudas?
Y he aquí que nadie se le adelantó. Se detuvo a su lado con la misma naturalidad con la que se respira, y ella alcanzó la manija de la puerta trasera. Desde el gran angular, su uniforme era diferente al de las demás, un poco menos blanco y de corte diferente, más holgado, aunque parecía moverse su cuerpito mismo dentro de la ropa como una negra enorme bailando la samba en una bata corta hecha de tela de encaje. Sin embargo, había algo más, y él no estaba seguro de qué era. Ella apoyó la mano derecha sobre el vientre y se acarició la barbilla con los dedos de la mano izquierda, con el codo apoyado en el reposabrazos, mientras desviaba la mirada entre el conductor por el espejo y el mundo exterior por la ventana. La gorra que llevaba era de un estilo y una forma diferente y le quedaba echada hacia atrás, sobre la cabeza, como si la tuviera sujeta con un alfiler. Pero el año era 1988, e incluso en la profesión de enfermería, Juanca dudaba que se pudieran encontrar muchas mujeres modernas dispuestas a sujetarse una gorra al pelo como parte de su uniforme diario. Bueno, eso era lo que él pensaba, pero ¿qué demonios sabía él de los hábitos de las mujeres a la hora de sujetarse gorras?
—¿A dónde, señorita? —
—¿Sabe dónde queda Brisas del Tiribí? —
—¿Por la Circunvalación o por San Martín hasta la calle 20? —
—San Martín; conduzca con cuidado. La lluvia hace que el asfalto quede resbaladizo. Puede ser peligroso—.
—La seguridad es mi principal preocupación, querida señorita, y confíe en mí: nunca encontrará un conductor más sensible a los peligros que la lluvia acecha en estas impresionantes calles de nuestra utópica capital. Entonces, encantadora señorita, ¿qué tal ese sinvergüenza de Manuel Noriega, todo engreído después de que Daniel Ortega saliera bien parado el año pasado en Esquipulas?
—Tenga cuidado— respondió ella, —con las vías férreas que hay a una cuadra, la línea Atlántica. Nunca se sabe cuándo puede pasar un tren—.
Juanca redujo la velocidad por pura formalidad y echó un vistazo a las vías antes de cruzar lentamente mientras subía el volumen de Radio Dos para escuchar el nuevo tema de Wang Chung y echaba un vistazo a la pasajera, que miraba a través del cristal hacia la lluvia. Pocas veces los que viven los acontecimientos pueden abrazar el tumulto de la historia que los envuelve. Más allá de los acontecimientos mundiales que aún resonaban en la Nueva Suiza, hacía tres días que había vuelto el invierno, temprano este año, con fuertes lluvias, muchos bailando en las calles de los barrios, algunas pulperías incluso se habían quedado sin guaro en las celebraciones callejeras que se dieron.
—¡PARE! —
Carlos se detuvo en un lugar seguro y rodeó con el brazo el asiento del copiloto para girarse hacia atrás. —¿Qué pasa? —
—Hay un cruce más adelante. Es muy peligroso, sobre todo cuando llueve. Hay que tener mucho cuidado. —
—La línea del Pacífico ya no funciona —objetó Juanca—. Y los tranvías prometidos aún tardarán años en amenazar mi sustento. Pero tienes razón: ¡la seguridad es lo primero! —Avanzó lentamente hacia el cruce, preguntándose qué habría sido de las líneas ferroviarias del país, contento de que nadie tocara la bocina detrás de él —cómo odiaba a los que pitaban como locos como si pitar les iba salvar la tanda, y cruzó sano y salvo, acelerando al acercarse a su destino.
—Conductor— gritó la pasajera—. La siguiente a la izquierda, luego 200 al oeste y 50 al norte, el portón verde a la derecha.—
—¿Podría ser este blanco, señorita? No veo ninguno verde—.
Ella miró por la ventanilla y Juanca se detuvo y se quedó parado en la acera.
—Esa es mi casa— le dijo al gran ángulo. —Anótelo.—
—Sí, Señorita, anotado. Son 50 colones…—
—No, conductor, solo anótelo. Necesito que me lleve ahora al cementerio Desamparados. ¿Sabe dónde está? Le puedo indicar si prefiere. —
—Cementerio Desamparados. Por supuesto que sé dónde está—.
—Espere aquí— le dijo.
Juan Carlos apagó el motor e hizo números y esto no le empataba, a la mierda con esperar. Cerró con llave y se fue a buscarla. Era última hora de la tarde, posterior al ocaso, anocheciendo rápidamente, y era un destino extraño en una zona peligrosa de la ciudad. No quería que le pasara nada a su pasajerita, obvio, rindiendo homenaje a algún amado difunto, claramente, tan encantadora, profesional y dedicada al bebé que parecía llevar en su vientre, aún sin mostrar. Redujo la velocidad bajo un cedro y la observó en el valle, delante de la lápida correspondiente. Ella sabía que él la estaba observando y que sus intenciones eran benevolentas. No se sentía amenazada por él, un guardián obligado, por así decirlo, de esas cosas que se hacen cuando la humanidad se impone y te prohíbe actuar de otra manera que no sea la decente y correcta. Sin embargo, después de dar unas vueltas mientras ella permanecía allí de pie, él volvió a mirar hacia abajo tras distraerse y descubrió que ella se había ido. Se enderezó para mirar a su alrededor y la llamó al cabo de unos minutos, y luego regresó al coche, donde esperó una buena media hora, arrancó el motor y se quedó sentado otros diez minutos antes de incorporarse al tráfico para alejarse, de vuelta a la casa que de la cual había “anotado.”
Aparcó delante y gritó —¡Upe!— desde el portón, hablando finalmente por el interfono después de llamar al timbre para que le abrieran. Una luz indirecta apareció detrás de las rocas que bordeaban una acerita de concreto que ondulaba de forma curveada desde el portón metálico de la cerca hasta la puerta principal, confeccionado en roble. Era extrañamente bonito por lo que la luz le permitía ver: plantas ornamentales bien cuidadas y setos recortados, pequeñas rocas y piedras esparcidas por el suelo como adornos. Había incluso un pequeño estanque con una fuente en miniatura ahora iluminada con colores chillones, con peces de colores nadando alrededor. Ladeó la cabeza ante el adorno de setas que había en la base de los escalones que subían a la puerta principal, con una cúpula roja y pequeños detalles en color crema pintados en la parte superior. La cara al otro lado de la puerta era la de un anciano con un espeso cabello al estilo Vincent Price que desmentía y corroboraba a la vez sus orígenes prácticamente precámbricos. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y un bigote fino y bien cuidado. Sus ojos eran amables y parecía relajado, pero al mismo tiempo inseguro. Abrió la puerta y se adelantó para estrechar la mano de Juanca y empujarlo al otro lado del umbral, y Juanca se estremeció ante la gentileza y ante algo más, interés o curiosidad, algo que no podía descifrar.
—Usted debe de ser el conductor— dijo el caballero señalando el pasillo para invitarlo a entrar.
—Probablemente mi taxi me delata—rió Carlos, señalando con el pulgar hacia la calle. —Lamento mucho molestarlo esta noche. —
—Pase, hijo. Pase, por favor. —
Entró y se encontró con una mujer de pelo azul, mirada escéptica y un fruncido que intentaba ocultar en la frente. Apretaba las manos, dejando al descubierto las manchas de la edad en el dorso de una de ellas, contra un amplio pecho, para evaluarlo de una manera que no podía escapar a una apariencia de crítica, aunque no de forma hostil, más bien como una sabiduría condescendiente que calibraba el descaro de la juventud deslumbrante y la virilidad desbordante.
—¿Cuánto cuesta el viaje, buen hombre?— preguntó, separando las manos. —Solo cincuenta colones, media teja. Me siento muy mal por molestar así; es solo que la pasajera, su nieta, supongo, bueno, se me escapó,pero me llevó primero aquí.
El anciano sacó un billete de mil. —Quédese con el cambio, hijo, por las molestias—.
—Oh, pero no puedo… ¡Es el salario de todo un día! —.
—No discutas— insistió el anciano. —Te lo has ganado—.
—¿Te dijo algo? — preguntó la mujer.
—Bueno— dijo él, mirando hacia arriba para recordar, —dijo que el portón de esta casa sería verde, pero resultó ser blanco, y eso me pareció extraño, pero dijo que era su casa. Es su nieta, ¿verdad? —
—¿Dijo eso? —
—Bueno, en realidad dijo ‘casa,’ no ‘hogar.’—
—Era verde—admitió la roca. —Don Virgilio— miró al hombre —lo pintó de blanco hace unos años. En 1982, ¿verdad, Virgilio? Me llamo Alexa—dijo, girándose para tomar las dos manos del taxista entre las suyas y presentarse formalmente.
—Ya hay demasiado verde en este país— dijo don Virgilio. —¿No te parece? — El viejo le quedó mirando. —¿T te criticó tu forma de conducir, hijo? —
—Qué curioso, Don Virgilio, que lo mencione— sonrió Carlos. —Soy taxista de tercera generación y bastante competente en mi oficio. Aunque pueda sonar a fanfarronería, es verdad—.
—¿Pero? —
—La mayoría de la gente se da cuenta enseguida. Pero su nieta era una auténtica copiloto— dijo riendo. —Sí, señor, lo era, sin duda. Preocupada por la lluvia, decía que era peligroso. Y no le gustaban nada los cruces de ferrocarril, no, señor, en absoluto. Pasamos por las líneas del Atlántico y del Pacífico entre Calderón Guardia y aquí, y se puso un poco nerviosa en ambos cruces. —
—Continúe— dijo la mujer.
—Decía que nunca se sabe cuándo puede venir un tren. —
La pareja se abrazó, la mujer con el pecho agitado por unos sollozos ahogados, el hombre acariciándole la espalda y deslizando los dedos bajo su cabello para acunarle la cabeza. Juan Carlos bajó la mirada, apretó las manos delante de él y apartó la vista. El hombre puso las manos sobre los hombros de su esposa y la hizo girar suavemente para mirarla a los ojos antes de separarse y caminar por el pasillo. Sacó de la estantería un retrato en un marco dorado antiguo que puso en las manos de Juanca, arqueando una ceja.
—Es una foto de colegio, sin duda —dijo Juanca— aunque me sorprende que en estos tiempos tan acelerados se tomen la molestia de hacer algo tan bonito. La mujer le miró con una amplia sonrisa desde el retrato en tonos sepia. Llevaba un vestido de gala y un birrete, y un suave brillo difuso resaltaba su frente alta y lisa, todo suavizado y difuminado, como en las viejas películas, pensó Juanca, obra de un profesional con estudio. —Es muy ingenioso cómo han conseguido que parezca una foto antigua— dijo, sin saber muy bien qué se esperaba de él. —Seguro que se gana mucho dinero con esto. Es realmente ingenioso— dijo, levantando la vista para devolverle el marco al hombre.
—La foto fue tomada en 1961— dijo el hombre con una sonrisa sin humor, pero llena de una generosidad que Juan Carlos solo podía esperar alcanzar si vivía lo suficiente como para convertirse en un abuelo cariñoso, algunas décadas después del próximo milenio.
—No ha envejecido ni un solo día— frunció el ceño Juanca. —¿Dice que es de 1961? Pero si ese fue el año en que nací yo—.
—Ven, joven—. La mujer se adelantó y le tomó del brazo para pasear por el vestíbulo, atravesar el salón y rodear los muebles hasta llegar a la esquina opuesta, donde se detuvo con él ante lo que era claramente un altar, con imágenes de la difunta adornando la pared y un recorte de periódico amarillento detrás de un cristal en la esquina inferior derecha.
—Orielma era nuestra segunda hija, solo tenía 22 años— le dio una palmadita en la mano y lo miró con los ojos hinchados. —En julio habría cumplido cuarenta y nueve. Si las cosas hubieran sido diferentes, sus hijos podrían tener hijos propios y ahora estarían añorando mis tres leches. ¿Quién sabe lo que podría haber sido? —
—Espera un momento— dijo él, volviéndose para cruzar los brazos. —No les he hecho nada a ustedes. ¿Por qué se burlan así tan feo de mí? ¡No es justo! —
—Ocurrió con la primera lluvia de la temporada— dijo ella, extendiendo las manos para coger las de él.
—Ya sabes cómo es— explicó el hombre. —El aceite y la grasa se esparcen por las calles durante los meses de verano y se endurecen, por lo que la primera lluvia las deja inusualmente resbaladizas, incluso peligrosas. —
—Eso era antes de que hubiera barras transversales y luces intermitentes— explicó Doña Alexa.
—Quizá estaba distraído— dijo el marido. —Escuchando la radio o algo así. O quizá no; quizá el taxista simplemente calculó mal las condiciones. —
—¿O sea que hay un conductor implicado en esto? —
—No solo uno— dijo la mujer.
—Eres el número 29— sonrió Don Virgilio.
—No es culpa de nadie— señaló Alexa.
—Es lo que hay— dijo Virgilio encogiéndose de hombros.
¿Me están diciendo que mi pasajero era un fantasma? ¿El fantasma de tu hija? Eso era lo que quería preguntarles. Pero no se atrevió a hacerlo. Las palabras simplemente no le formaban. Juanca era un hombre hablador que decía lo que pensaba; era su forma de ser. Masticó la confluencia de palabras para salir de ese atolladero, pero no se le ocurrió nada y miró alternativamente a los dos, que ahora parecían más jóvenes que cuando entró, casi de su misma edad, a pesar de las cinco décadas que los separaban.
—¿Murió el conductor? —preguntó por fin.
—Salió ileso —respondió ella—. Murió en 1977. Causas naturales.
—Y…—
—Orielma murió en el acto— dijo ella. —Está enterrada en el cementerio de Desamparados. Estuviste allí esta noche, pero apuesto a que volverás después de salir de aquí para comprobar el nombre en la lápida. —
Ella lo tomó del brazo para volver por el pasillo hacia la puerta. —Vuelve a visitarnos si necesitas hablar—.
—¿Estaba embarazada? —
La mujer miró hacia atrás por encima del hombro, pero Virgilio había salido a buscar un paraguas para acompañar al conductor hasta su coche y no había oído la pregunta.
—No lo sabe —dijo ella, llevándose un dedo a los labios. —Aunque, a estas alturas, no entiendo qué más da. —
***
Ayer no se habría adentrado en este cementerio —ni en ninguno— después del anochecer, ni probablemente en ningún otro momento, salvo por obligación familiar. En el Extra estaban probando un nuevo apodo para Desamparados: “La Cuna del Hampa,” lo llamaban, sobre todo por los vínculos hemisféricos con Colombia, Panamá y Los Ángeles que ese periodista profesoral había destacado hoy en el taxi. Decía la lápida:
ORIELMA GUTIERREZ SAAVEDRA
1939-1961
EL FINAL DE UN VIAJE EL COMIENZO DE OTRO
El Premio Nobel de la Paz, los acuerdos de paz centroamericanos, el INF y todo lo demás parecían un poco pintorescos tras la aventura de la tarde. Tomemos como ejemplo a ese reportero: ¿habría cambiado el texto de su reportaje dominical si hubiera vivido la tarde de Juanca en lugar de la suya? Sus editores le habrían hecho orinar en un vaso y luego le habrían despedido de todos modos cuando el resultado hubiera dado negativo. Su tata había contado muchas historias a lo largo de los años, algunas quizá muy parecidas a lo que acababa de vivir Juanca. Su favorita era la del ovni que había sobrevolado la Panamericana en el Cerro de la Muerte cuando Papi transportaba mercancías de Canoas a Peñas, con Juanca aún en pañales, antes de fichar por CoopeTransportes para conducir autobuses. Los detalles eran difíciles de desentrañar, y nadie diría que Papi había sido un mentiroso, aunque ni siquiera Juanca lo había creído del todo. En cambio, había abrazado la tradición familiar y la contaba de segunda mano, como si fuera una pequeña obra de vodevil. Pero tal vez Papi había visto ese ovni después de todo. Juanca no estaba soñando, eso era seguro. De alguna manera, había sido elegido para esta experiencia, una que le obligaría a reprimir sus impulsos internos y guardarse para sí mismo hasta que la comprendiera mejor. Era un conductor destinado a conducir, un hombre de acción destinado a actuar. Conduciría y actuaría mañana, como lo había hecho ayer y hoy.
¿Había cambiado realmente algo?
***
Don Virgilio le trajo el jerez y ella sonrió. La botella, que estaba en la parte trasera de la nevera, era de 1982 y estaba casi vacía, pero esa noche se tomaría dos copas, aunque solo quedara un sorbo, una para Ori y otra para ese nieto que aún no había nacido.
—Tu veneno— proclamó él, entregándosela. Era como el fantasma de Orielma, un misterio que ninguno de los dos reconocía comprender. Ella nunca había probado una gota de licor en toda su vida hasta 1962, la primera visita, y esa noche lo había enviado a Virgilio a la licorería a comprar jerez. ¿Por qué jerez? Era el fraude de la alquimia; solo el oro era oro. El plomo era solo plomo. Si había que beber algo, según le había enseñado la lectura, el jerez era la opción menos indigna. Al menos se limitaba a una copita al año. Tras toda una vida dedicada al comercio de la destilación de licores, Virgilio era abstemio y tenía una opinión muy negativa de los bebedores.
—Podemos vender y mudarnos— dijo a regañadientes. —No tenemos por qué volver a pasar por esto el año que viene. —
—Podríamos— dijo ella. —Pero no lo haremos. Y no debemos hacerlo. —
—Esta es nuestra vida— razonó Don Virgilio. —En general, es buena—.
—No—, dijo ella, entregándole el vaso vacío. —¡Es buena en su totalidad! —
—Ahora tráeme un zarpecito—.