The Headless Priest
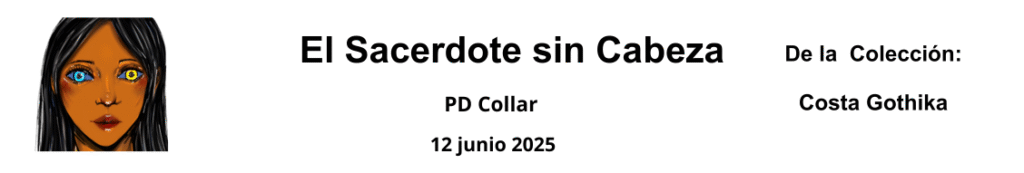
Ciudad de las Brumas
Cartago 15 de mayo de 1630
—Bendígame Padre, porque he pecado.
—Arroz con mango—graznó Gatica, el espíritu familiar de la parroquia.
El padre Antonio Aquino Santábria Brunca sonrió satisfecho desde la quietud de su oscuro recinto ante el extraño comentario de la lapa, que sonaba a advertencia, claramente estaba posando. Pero ahora que lo pensaba, el porqué estaba claro. Gatica estaba celosa; eso era todo.
La penitenta del sacerdote, la señorita Josefina Elena Talbot, era la hermosa tataranieta de un converso de la limpieza étnica de judíos de la España llevada a cabo por Fernando e Isabel hacía más de un siglo, el mismo año en que expulsaron a los moriscos. Se arrodilló sobre un cojín en el confesionario izquierdo y disimuló una genuflexión. Estaba protegida de cualquier curiosidad sobre ella que pudiera albergar el sacerdote por la cortina de encaje negro que cubría el pequeño agujero en la pared que los separaba. Era un secreto a voces en toda la colonia que no pocos de esos judíos —mestizos— incluidas familias enteras, habían emigrado desde los reinos de Castilla y Aragón a, entre otros lugares dispersos por los cuatro vientos y los siete mares del mundo conocido, esta colonia en concreto, conocida como Gran Cartago desde su fundación en 1548 hasta el cambio de siglo. El “Gran” se perdió por el camino, y llamamos a nuestra capital, fundada 67 años antes por Juan Vázquez de Coronado, el conquistador salmantino nacido fuera del matrimonio y veterano de las campañas que dirigió en Guatemala, Honduras y El Salvador, simplemente Cartago, en honor a la gran capital fenicia de la antigüedad, conocida en la época de los hechos de esta narración por su nombre morisco de Túnez.
Con una población de poco más de ocho mil almas, había pocas posibilidades de que el padre Santábria reconociera la voz de cada uno de los miembros de su extenso rebaño. Pero había poco margen para dudar de Josefina. Destacaba entre la multitud como una jamaicana con vitíligo, objeto de la atención minuciosa de hombres, adolescentes y lesbianas de todas edades, cuyos ojos húmedos se aferraban a sus movimientos mientras caminaba por las calles, con sus prendas arrastrándose sobre su cuerpo como bolsas de lino llenas de conejos vivos, o mientras sus fosas nasales se agitaban al olfatear la fruta fresca de bajo la delicada sombra de su sombrilla en el mercado al aire libre de los sábados, o mientras se entretenía junto a la mansión del gobernador, al acecho de riquezas y oportunidades.
—¿Cuándo fue tu última confesión, hija?
Josefina Talbot era ya la prometida del hermano del cura, el hidalgo Juan César Santábria Brunca. Aún no se habían hecho las presentaciones formales, y ambos, la señorita Talbot y el padre Antonio, no se conocían formalmente, ni habían intercambiado palabra alguna antes de su turno en el confesionario. Sin embargo, el padre Santábria sabía quién era ella por su olor en el hueco en la pared que los separaba y por la despreocupación que flotaba en el turgente aire del confesionario hasta levantar gotas de sudor en el labio superior del sacerdote. Él supo por qué estaba allí antes de que ella separara los suyos para responder. Se mordió el labio inferior y frunció el ceño ante su vulgar exposición para que los feligreses de la nave voltearan las jupas para ojearla a su antojo, dejándola sintiéndose sucia y barata. Josefina Talbot se había aventurado por primera vez en la mirada de la familia del padre Antonio a través de su seducción clandestina del hermano menor, Daniel Aníbal Santábria Carmona, meses atrás. Puede que Daniel hubiera preferido, en nombre de su honor masculino, que se interpretara al revés, pero había recogido sus armas menos de una semana antes y había vuelto su yegua plateada, Anastasia, hacia el noroeste para buscar fortuna, primero como soldado, pronto convertido en condotiero. El abandono de su lugar de nacimiento no podía separarse del todo como consecuencia del giro bajo la rueda que había dado con la femme fatale que ahora acechaba a su hermano mayor, Juan César, a través del punto de mira del mediano, el padre Antonio Aquino.
—Esta es mi primera vez, Padre. Vieras; no soy totalmente católica.
“Ni tampoco totalmente virgen,” reflexionó el sacerdote. “Si es que hay que hacer caso a los comentarios vulgares de la calle.”
“Siempre he tenido la impresión,” se puso a pensar la penitenta, “de que no hay vírgenes en esta tierra rebosante de abundancia.”
“No sólo es guapa,” juzgó el sacerdote, sino también despabilada como una mula. “Cruel, apuesto, como un gato saciado.”
Habitualmente, era el segundo hijo el que tomaba las armas y el tercero ingresar al clero, pero en esta familia Santábria, Daniel y Antonio se habían intercambiado los papeles como correspondía a sus respectivas personalidades. Daniel había nacido de una mujer con la que don Vinicio se había casado tras la muerte de la madre de Antonio y Juan a causa de la viruela que la ola migratoria europea acabó legándole. Para no quedar atrás con la morbosidad prematura, el viudo y padre de los hijos, don Vinicio, soportó la supuración de las lesiones pustulosas de la sífilis, una locura progresiva que se hacía eco de una locura constante que había padecido en la edad adulta a través de voces que a veces podía oír y que procedían de personas que en realidad no estaban allí, y finalmente la ceguera poco antes de la muerte. Tuvo que haber sido su propia esposa que lo contagió, la madre de sus dos primeros hijos, pues el jerarca familiar nunca tomó de amante alguna de las numerosas esclavas indígenas ni de las jamaicanas de menor cuantía, y nunca había sido infiel a su amada Angelina Brunca Montes. Los hemisferios habían chocado a través de la inmensa sal, tomates y papas para Europa, naranjas y limones para América; la gonorrea para los amerindios, la sífilis para los promiscuos de Florencia, Venecia y Marsella; el tabaco para Ámsterdam, el cannabis para avivar la creciente industria jamaicana de la piratería. Pero don Vinicio Eusebio Santábria León, o bien tuvo una revelación profética antes del nacimiento de sus hijos, o bien en sus convenciones de nomenclatura les jugó una mala pasada a los tres hijos con la elección de sus segundos nombres. A decir verdad, cada hijo se deleitó con su segundo nombre particular, que definió las identidades que asumirían de adultos de una manera que los nombres de Juan, Antonio y Daniel nunca podrían haber logrado. El hijo mayor, verdadera marca de la señorita Josefina Talbot, Juan César, heredó todas las tierras y operaciones, así como el escudo de armas de don Vinicio. Antonio Aquino aspiraba a la adaptación panpsiquista de su tocayo de los contornos desafiantes de la austera orden católica de la nave nodriza divergente del cristianismo, y Daniel Aníbal soñaba con domar leones y montar elefantes en las míticas calles de El Dorado, pavimentadas con el oro de las montañas y los ríos de Panamá, Perú y quizá incluso Colombia, uno de esos potentados e imperios marciales del sur, ¡esperando su tiempo marcado antes de verse obligados a enfrentarse al destello y la sien de su venidera espada damascena!
Virginia Magdalena nació dos años después que Daniel Aníbal y poco antes de cumplir los dieciséis fue casada con un caudillo nicaragüense de ascendencia extremeña y apellido Somoza. La lora de la familia, una lapa azul heterocrómica llamado Gatica, había sido regalado a la familia por el mentor de Antonio, el sacerdote anacoreta de pelo azabache repentinamente plateado y ojos verdes que respondía al seudónimo de padre Gato Cartago, el hombre que levantó casi en solitario la única Parroquia de Santiago Apóstol que se terminó exitosamente de construir. Gatica, tan patrióticamente aficionada como era a las palabras “tabaco, azúcar ycafé” nunca pudo pronunciar el diptongo “rg” y simplemente se rindió al intentar pronunciar “Virginia” y acabó llamando a la hermana simplemente Magda. Pero Gatica no llamaba a los tres hermanos por sus nombres de pila, sino por sus segundos nombres, César, Aquino y Aníbal. En la familia lo consideraban extraño, porque ni el padre Gato Cartago ni el mandatario cartaginés, don Vinicio Eusebio, habían enseñado a la lapa ni una sola palabra entre los dos, así que el hecho de que ella adoptara los segundos nombres de los hijos por su propia voluntad presagiaba algo inusual en la criatura, sin tener en cuenta su edad metusélica. Antes de que su padre iniciara su descenso a la tenebrosa locura engendrada por el cerebro sifilítico, don Vinicio solía reír a carcajadas y alimentar a la guacamaya con almendras y pepas de marañón y animar al animal sin éxito a beber de su taza de aguardiente por las noches o chicha por las tardes. En el momento de los acontecimientos de esta narración, Gatica llevaba ochenta años viviendo como mascota en la Ciudad de las Brumas, y ya era mayor de edad cuando fue regalado por primera vez al difunto Padre Gato Cartago en 1555 por un chamán anciano del Alto Sixaola, un curandero que hablaba las tres lenguas Bribri, Cabécar y Misquito, y afirmaba haber ganado el pájaro a los veinte y tres años jugando dados con un navegante Bérbero, cuyo corsario fue arrastrado al Nuevo Mundo por una tormenta ciclónica que se levantó frente a la costa sahariana española en 1485.
—Entonces, ¿por qué estás aquí— respondió el sacerdote —si no eres totalmente católica?
—Aquino— se oyó el graznido de Gatica por encima del ferviente aleteo de sus pesadas alas, junto con un grito ahogado de la señorita Talbot ante la repentina intrusión del ave en su encuentro privado con su futuro cuñado.
—No le hagas caso a Gatica, Josefina. Ella sólo quiere un marañón. Gatica, silencio, ¿no ves que estamos ocupados confesando nuestros pecados?
—Tabaco, Michi— contestó el pájaro, abreviando —mi chiquito— en el término pachuco de afecto utilizado por la clase sirvienta de nuestras familias. El padre Toñito le pasó a Josefina una semilla de marañón a través del velo, y ella se la ofreció al gran pájaro que ahora estaba posado en el brazo exterior de su sillón entapizado en terciopelo. Observó su enorme pico con atención, pero sin miedo, mientras la criatura la miraba fijamente a través de su ojo aguamarina y se acomodaba no alrededor del anacardo, sino alrededor de la carne en la base del pulgar de su mano, clavándolo suavemente entre su pico superior y su lengua y pico inferior. Gatica imitó el gruñido de un tigrillo —Grrrrr— pero se limitó a mantener el pico apretado alrededor del dedo pulgar de la muchacha sin causarle dolor. La guacamaya saltó al otro brazo del sillón para mirar a la pinta a través de su ojo de color de heliodoro y empujó el hombro de la mujer con su cabeza emplumada, instándola a levantarse el culote del asiento para salir a la puta calle, donde pertenecía. ¡Ramera!
—He tenido pensamientos impuros, padre— replicó impertérrita la señorita Talbot, mirando fijamente al petulante pájaro con el ceño recién fruncido de confianza. Le dio un zapatazo con el dorso de sus dedos manicurados, pero con suavidad, honor entre zorras en la casa, y tras una mirada hosca a la adversaria, Gatica recuperó la carne de marañón caída sobre el tapizado del asiento y salió volando del confesionario hacia el altar, donde mordisqueó lentamente su envidiada croqueta.
—La privacidad del confesionario es puramente simbólica, hija. Así como tú sabes quién soy yo, yo por supuesto también sé quién eres tú, Josefina Elena Talbot.
—Por supuesto, Padre; por eso estoy aquí; nunca te ocultaría mi identidad ni mi conflicto espiritual. Usted es la única persona en este planeta que puede guiarme a través de esto.
—Estás prometida a Juan César. Será un buen marido para ti. Te guiará. Es responsable, trabajador y rico como Midas. No tiene vicios—objetó el padre Antonio. —Bueno, casi ninguno.
—Pero sigo enamorada de tu otro hermano— se lamentó. —Mas o menos.
—Menos mal entonces que Daniel Aníbal haya tomado las de Villadiego— dijo el padre Santábria a través de la ventanilla velada. —Y así demostrarte lo poco que te quería a ti.
—Lamentablemente— se sonrojó —mis pensamientos impuros no son para ninguno de tus hermanos, padre.
—Bueno, salada conmigo. He jurado una vida de celibato. Y Juan César es mi hermano, después de todo.
—Pero yo te amo. No puedo acostarme por la noche sin que invades mi sueño para arrodillarte sobre mi pecho y absorber de mí mi voluntad.
El padre Antonio sonrió satisfecho.
—Querida, te absuelvo de ese pequeño atrevimiento; la verdad es que soy irresistible por naturaleza, y tu pecado no es muy inusual en nuestra humilde parroquia cartaginesa. Algunos afirman que es obra del diablo a través de un íncubo o un súcubo. Pero, lo que profesas sufrir es sólo una desconexión anatómica entre el sueño profundo y la vigilia. Llámalo sueño despierto a falta de un término mejor, completamente ordinario, tan normal como la excitación sexual y los terrores nocturnos que puede provocar. Eso será tres Ave María de ti, pequeña señorita Josefina. Además, quiero que visites a la Srta. Anita Bermúdez, la nueva directora de la escuela. Quiero que te ofrezcas a ayudarla, a hacerse amigas y a allanarle el camino. Aún no se ha adaptado bien aquí.
—¿Y lo he hecho yo, padre? ¿Ya me he adaptado bien aquí?
El padre Antonio se rio. —Oh, vamos, Josefina. Tú mandas donde sea que te poses.
—¿Srta. Bermúdez…?
—Se siente a la deriva. Lo percibo.
—No sé qué puedo hacer— respondió fríamente la poca penitenta.
—¿Qué pensaría tu rabino si supiera que estás por aquí escabulléndote por mi confesionario, Josefina?
—Yo creo que le darían celos. Se supone que ni siquiera debo reconocer su existencia— objetó. —Mi secreto está a salvo con usted, espero, Padre Antonio.
—Esto de aquí es una valla, mijita— el padre dio unos golpecitos en la cortina. —Vamos, ahora. Ocúpate de esos Ave Marías.
A Oídos Sordos
Tokio 3 de julio de 2030
Fuji Yamanaka sintió el sol de la mañana en la cara, filtrado a través de las lamas de las persianas bajadas en las ventanas orientales de su oficina del quinto piso del distrito de Hachioji. La empresa Servicios de Consultoría Sísmica Sunkyu re radicaba en tres plantas del inmueble. Su mercado asiático aún sufría el estigma interminable de la II Guerra Mundial; tenían proyectos de rascacielos en Japón, Hong Kong y Singapur y un complejo de casinos en Macao. Sunkyu se había afianzado en Italia y estaba haciendo incursiones en Grecia y Turquía, con una torre en Estambul y un centro comercial en Ankara, además de un hotel en el centro de Atenas. En Sudamérica y México también estaban en marcha, aunque sobre todo a partir de proyectos de torres vacías capitalizados por los cárteles. Pero este trabajo de la catedral de Costa Rica era una oportunidad para Sunkyu de romper el hielo americano y ampliar su alcance al dinero nominalmente legal en todo el Cinturón de Fuego, el mayor mercado sísmico del mundo. Yamanaka miró fijamente a través del espacio entre los dos a los ojos de su jefe, Ibo Sagami, que reposaba con las palmas de las manos levantadas contra el borde exterior de la placa de cristal que sostenía recortes de periódico y fotografías apoyadas contra la superficie de madera del escritorio.
Sagami se inclinó sobre el escritorio e invadió el espacio personal de Yamanaka para abrir el fólder y sacar una foto de las ruinas y dársela la vuelta para que el ingeniero Yamanaka la examinara. —Esto es una oportunidad, Yama, no un presagio. ¿A qué viene esa cara tan larga?
—Tengo un extraño presentimiento sobre esto, jefe.
—¿Y por qué así?
—Esta iglesia que se nos pide asegurar contra daños sísmicos…
Ibo asintió con entusiasmo.
—Esta iglesia se construyó por primera vez en 1575 y duró 55 años antes de derrumbarse durante un terremoto en 1630.
—¿Y que tiene, Fuji? Ponte en eso. ¿Y qué?
—El lugar estuvo en ruinas desde 1630 hasta finales del siglo XVIII— tocó el expediente, —cuando los esfuerzos por reconstruirlo a partir de 1795 se toparon con el desastre de nuevos terremotos más fuertes, el de San Estanislao de 1822 y luego el de San Antolín de 1841.
—Tokio también ha tenido su ración de interrupciones sísmicas de proyectos, Ingeniero: Hanshin, Yokohama, Tohoku, la lista es larga— Ibo se burló. —Va con el territorio.
—Así que— continuó el ingeniero Yamanaka en terreno inconsolidado —los ticos, acaudalados por las exportaciones de café de la época, buscaron en 1870 a la mayor potencia de la ingeniería sísmica del momento— sonrió, —recurriendo nada menos que a…
—Los alemanes, Yama. Conozco la historia de nuestra industria. ¡Estás poniendo a prueba mi paciencia! —
—Al igual que los ticos recurren ahora a nosotros, los japoneses, en los tiempos modernos, señor.
—Bueno, no es solamente inversión costarricense detrás de esto— reprendió Sagami. —Los alemanes fracasaron, ingeniero Yamanaka; el pasado NO es el prólogo. Usted tiene que coronar.
—Esta vez, en 1910, fue el terremoto de Santa Mónica, el mayor registrado en el país hasta el terremoto de Limón de 1991. Santa Mónica puso el último clavo en el ataúd de la iglesia del matamoros, jefe.
—Clavo semifinal, Fuji— corrigió Ibo a su subordinado. —Penúltima reconstrucción— dejó claro. —Y las ideas así siguen sólo hasta que se conviertan en hechos. ¿Qué te parece?
—Ahora ha sido nombrado Patrimonio Natural del Estado, bajo protección nacional costarricense desde 1982 como sitio de importancia cultural y candidato incluso a ser designado Patrimonio de la Humanidad. ¿Y usted quiere dar el —cuarto asalto— en la reconstrucción de esta ciudadela indomable? ¿Señor? ¿Crees que es una buena idea?
—Razón de más, ingeniero Yamanaka—frunció el ceño Sagami. —¿Cuál mejor oportunidad para demostrar a Costa Rica y a Latinoamérica que somos la solución definitiva en ingeniería, diseño y construcción sísmica que reconstruir su santuario religioso nacional que durante más de un siglo han sido incapaces de reconstruir ellos mismos?
—Jefe— insistió Yamanaka sin vacilar. —Van cuatro siglos. Esta Parroquia de Santiago Apóstol, en la apodada Ciudad de las Brumas, lleva en ruinas o en reconstrucción desde 1630. Eso son exactamente 400 años, jefe, sólo para estar eternamente paralizada por nuevos y mayores terremotos con daños en la corteza cada vez más profundos y crecientes que empujan el proyecto con cada nuevo temblor décadas más lejos en el posible futuro.
—¡Fuji! ¡¡Por el amor de Dios, espabílate!! ¡Piense en Chile! ¡México! Perú, Ecuador, Colombia, Panamá. Es un mercado enorme, una quinta parte del mundo. Piensa en las Antillas, mayores y menores. Piensa en Hispaniola, Puerto Rico, Islas Caimán. La industria bancaria. El comercio que pasa por el Canal de Panamá, contrabando de drogas, contrabando de personas, venta de armas, riqueza. Piense en nuestra penetración en el mercado de San Francisco, Los Ángeles incluso. La falla de San Andrés es lo suficientemente larga como para producir un terremoto mayor que el gran terremoto de Chile. Fuji, imagínate el honor de levantar un rascacielos que resista un seísmo superior a M8.
Fuji Yamanaka rompió a reír cortés, pero convulsivamente ante el absurdo giro de Ibo Sagami hacia la fantasía de los deseos de muerte.
—Nos quedaremos congelados fuera de Filipinas y el sudeste asiático para el resto de los tiempos, sin amigos en Corea o China, tampoco, naturalmente, los alemanes siempre asomándose a nuestra especialidad desde su estable subsuelo, siempre competitivos, Perú pisándonos los talones, y ni siquiera me hagas empezar con los estadounidenses.
Fuji se limpió las lágrimas de hilaridad de los ojos y se serenó. Era cierto que Sunkyu debía mantener la vista puesta en el horizonte oriental en busca de crecimiento, pero el ingeniero Yamanaka seguía inquieto. Hay trabajos a los que te aferras y otros que pasas por alto.
—Todo empieza con la reconstrucción de la Parroquia de Santiago Apóstol, Fuji. Así que ponte al frente de ella o vuelve a arrear dibujantes.
—Jefe— insistió Yamanaka sin vacilar —esta reconstrucción de la iglesia lleva cuatrocientos años en marcha. Sonkyu es buena, señor, una empresa sólida que sobrevivirá a su visionario y honorable fundador—. Fuji guiñó un ojo a su jefe y se levantó para inclinarse respetuosamente a honrar su contrincante.
—Sabe que no se lo pediría si no estuviera verdaderamente preocupado, señor. Pero ¿está seguro de querer mezclarse en algo que no se ha resuelto en cuatrocientos años? ¿Señor?
Su jefe chasqueó suavemente la lengua. —Superstición— descartó toda esta línea de razonamiento.
El ingeniero Fuji Yamanaka no podía expresar con palabras lo que su instinto le decía.
—Sí—, cedió al fin, visceralmente inquieto. —Tienes razón, por supuesto.
—¿Qué pasa, Yama? ¿Es que esta iglesia tiene voluntad propia y es sensible y se niega a ser reconstruida? ¿Ingeniero Fuji Yamanaka? ¿Es eso? ¿Que la sismicidad de la región prohíbe erigir esta iglesia en concreto, sólo esta iglesia, que el suelo es sacrosanto? ¿Acechado por fantasmas que rechazan tanto la construcción como la demolición? ¿Es eso lo que quieres que me lleve de esta conversacion? ¿Quieres que me retire con el rabo entre las piernas?
Los principios del sintoísmo no se limitaban únicamente al suelo japonés, y los kami que rezumaban de las Ruinas Parroquiales de Cartago tenían todo el sello oscuro y malévolo de la Ciudadela Poenari de Romanía o de la Hacienda Nápoles de Medellín. El resumen de su jefe no estaba demasiado lejos de donde temblaban las vísceras del ingeniero Yamanaka, con luces de advertencia y un claxon creciente sobre dónde se encontraba la verdadera historia. Pero después de que un embarazoso silencio entre ellos se prolongara más de la cuenta, el subordinado finalmente cedió y exhaló un largo silbido. —En caso de temor— preparó a su jefe para el ataque verbal con su palo número uno.
—Diseñe de rigor. — La bola sobrevoló la cancha en un arco gigantesco, rebotó dos veces y se detuvo a veinte centímetros del primer hoyo del campo.
—Ese es el espíritu, Fuji.
¿Qué Carajos?
Municipio de Cartago 15 de noviembre de 2030
—¿Qué carajos? — Vázquez echó un vistazo a los papeles.
—Se nos cayó la vuelta con el canal oculto, jefe.
—¿Ya cuenta con aprobación de la CFIA? Se río desde el vientre. —¿Estos playos son en serio?
—¿Los del Opus Dei, decís?
—¿Qué carajos tiene que ver el hijueputa Opus Dei con este condenado país, Deniso?
Deni el Mini se encogió de hombros.
—Vale, vamos a llegar al grano, huevón. Uno, nuestro obispo—aquí en Cartago—sabe de todo esto, ¿cierto? ¿cómo se llama, Quirós?
—Sí, señor.
—¿Es posible que el arzobispo–en San José–desconozca el problemilla que hay aquí? Él es otro Quirós, ¿no?
—Quirós Quirós, en realidad señor.
—¿Cuál de ellos?
—Los dos, señor.
—Entonces, ¿son hermanos?
—No señor, ni son parientes.
—No jodás.
Deniso Miniano se encogió de hombros. —Me han dicho que el arzobispo no cree en fantasmas, jefe.
—¿Qué carajos? ¿El tipo cree en el Cristo zombi de tres días, pero no en los fantasmas?
—No es poca la ironía, señor.
—No me digas que nuestro obispo tampoco es creyente.
—Nuestro Quirós Quirós— el Mini Man levantó las cejas hasta una altura casi hostil sobre su protuberante frente —¡sabe muy bien que nada bueno le llega a quienes se proponen disturbar las Ruinas Parroquiales!
—¡Menos mal!
—Aun así, es el arzobispo quien tiene la última palabra en estas cosas, no el obispo— le mostró al cielo raso las palmas de las manos Miniano. —Y el arzobispo quiere que se cambie las ruinas de abajo para arriba con una gran iglesia al estilo Romano.
Esa afirmación quedó en el aire durante tres segundos.
—Permiso denegado por sismicidad— declamó Vázquez al fin. —Fin de cuento. El lugar ha sido golpeado por tres terremotos, Denny. Espere–¿o son cuatro, o incluso cinco?–Ni siquiera llegaron a reconstruir la capilla original antes de que se derrumbara bajo un nuevo temblor, enjuagando y repitiendo una y otra vez desde 1630. ¿Tengo bien la imagen?
—Servirá para un funcionario gubernamental, señor, tal vez no dentro del sector privado.
—Ahora van a… ejem… ¿remodelarlo?— Vázquez fulminó con la mirada a su colega. —¡Sigue así, Denny, y te mostraré el servicio de funcionario…por el culo, huevón!
—Se trata de Morazán y Castro, jefe—. El Mini levantó las palmas de las manos nuevamente ante el mayor nombre de la arquitectura y el urbanismo costarricense y, potencialmente en todo Centroamérica.
—Tienen un equipo japonés que se encarga de la sísmica, señor, con un ingeniero nacido en el Perú como director del proyecto. Los planes son inatacables.
—¡Patrimonio cultural, entonces! —Vázquez tosió. —Ley de 1982. ¡Cítame con el director del museo nacional!
Miniano sacó un documento y lo guindó entre los dos.
—Renuncia administrativa, señor— agitó el trozo de papel. —Se ha quitado lo de patrimonio. Firmado por el propio presidente Johnny Artavia, refrendado por el arzobispo José Rafael Quirós Quirós.
—Tiene que haber una manera— Vázquez hundió los hombros.
Pero no hubo réplica de Denny el Mini y Vázquez se abrió paso entre ortigas de mar en un tibio baño salado.
—Que se vayan al carajo, entonces. Que traigan sus hijueputa expertos sísmicos; vamos a jugar bola con cimientos rodantes. Machu Picchu me a mí, cariño. ¡Que vengan los playazos! ¡Que negocien con el Cura directamente!
Deniso Miniano esbozó una sonrisa y se dio una palmada en el muslo. —No se preocupe, jefe. El Cura no tiene otra que negar darles la cara.
Se rieron a carcajadas mientras Vázquez firmaba el permiso y arrojaba la carpeta al otro lado de la mesa, donde el Mini Man la recogió para girar sobre sus talones, el retrato mismo de la eficiencia burocrática.
Y los Sueños, Sueños Son
Cartago 15 de mayo de 1630
—¿Has fijado una fecha, hermano?
Antonio nunca había visto a Juan César tan lleno de alegría, aunque forzada fuera. Quizá se abriera la oportunidad hablarle lo que tenía que alertarle, pero no era probable. Mejor mantener la lengua en reposo.
—Tengo noticias de Daniel Aníbal— Juan no pudo contener más el secreto.
—¿Se quedó en el entrenamiento básico?
—Se mandó de León a Panamá— Juan alzó las cejas. —Hay un español que está formando una fuerza para conquistar por el sur, fuera del mapa. Se llama Francisco Pizarro. Parece que Daniel reúne las cualidades para ganarse un puesto en la campaña.
—Nuestro pequeño Daniel sí que se mueve— suspiró Antonio, barriendo el suelo con la mirada.
—Es curioso que digas eso. Sabes lo de él y Josefina, ¿verdad?
—¿Daniel y Josefina? ¿Tu prometida, Josefina?
—Creo que por eso huyó de noche a buscar fortuna en Managua. Se enamoró y huyó cuando ella no quiso tenerlo…
—Así que de eso se trataba— comentó el cura.
—Pero no hubo traición— aclaró su hermano. —Eso fue antes de que Chepita y yo nos conociéramos de verdad, ¿me captas?
Se rieron nerviosamente.
—¿Quién puede culpar a Daniel Aníbal? — Juan César sonrió torpemente. —¿Quién no quedaría prendado de mi ruborizada y voluptuosa novia?
—Sí— concedió su hermano. —Cuente conmigo; no lo puedo negar; ella es una acaricia ocular.
Todo Sucede por Algo
Cartago 15 de diciembre de 2030
Fuji Yamanaka se despertó erguido en un banco del parque y se tiró de los zarcillos del cerebro para orientarse. Estaba vestido. Estaba seco. Era de noche y estaba oscuro, pero no demasiado tarde, quizá las diez de la noche. Estaba fresca la noche, pero no tenía frío. Sabía quién era, pero no dónde estaba. Este banco se encontraba a la par de un parque en un país que no conocía, seguramente estaba, como de costumbre, en algún lugar más allá de Japón. El aire era húmedo, ruidoso y brumoso. Una fuerte brisa se colaba por debajo del dobladillo de su ligera chaqueta e invadía su abdomen con bocanadas de aire frío. Las ráfagas le subían por las perneras de los pantalones. Estaba en un trabajo de ingeniería sísmica en algún país hispano, estaba claro. No parecía Argentina ni México, aunque sí un poco a Colombia. Desde luego, no era Lima. Era un ataque. Había tenido un ataque. Su epilepsia tónico-clónica generalizada no era debilitante del todo, sólo algo más en su vida, como su ex mujer y sus padres ancianos que había que administrar. Aún no podía descifrar qué había desencadenado el ataque. Eso llegaría con el tiempo. Sin embargo, aunque eran infrecuentes, casi siempre salía de sus ataques de dos o tres veces al año como mínimo despeinado, con la ropa rota, sangrando por la boca o por cualquier otra parte, magullado, dolorido, empapado, agotado. Ahora no sentía ninguna de esas cosas, pero si no había sido un ataque, tenía que haber sido algún otro acontecimiento médico. Por ser epiléptico, no bebía, por lo que no frecuentaba bares y desaprobaba la prostitución, y sólo había estado una vez en su vida–que él supiera en el momento–dentro de un burdel, y eso fue en Lima, cuando cursaba el último año de secundaria, treinta y tres años atrás. No tenía la cabeza nublada, no había sufrido envenenamiento por alguna droga. Sin embargo, recordaba la imagen del rostro de una mujer rozándole la corteza prefrontal, y la examinó con detenimiento, ansioso por encontrar cualquier pista sobre sí mismo que el rostro pudiera darle. Una mujer latina, veinteañera, hermosa y voluptuosa, respetable y decorosa, sensual. Una mujer agraciada e intimidante.
Los carros pasaban por la avenida frente a él, y en un espacio entre dos de ellos sintió la luz sobre sus hombros en lo que debería ser el límite frontal encintado de las ruinas de la catedral, donde tenía la consigna de proteger contra daños sísmicos a largo plazo. Le cayó como un rayo a Costa Rica, un país que nunca había visitado. Contempló la catedral completamente terminada y espléndida en su magnificencia románica, con una misa vespertina en su interior en ese mismo momento. Esta mañana había llevado a cabo pruebas de refracción sísmica en todo el recinto histórico para deducir las características del subsuelo que le guiarían en el diseño de los cimientos necesarios para conseguir protección en el catedral a construirse hasta un seísmo de 7,9 grados en la escala Richter, o de VIII grados Mercalli por la escala italiana. Pero ahí estaba, la catedral reconstruida, su nártex espléndido y amplio hasta el nivel del suelo mediante tres escalinatas laterales que convergían en la plataforma de entrada, las luces inundando el patio a través de la abertura entre las puertas principales de madera dura, cada una de cuatro metros de alto por dos de ancho, las líneas de entrada prefigurando las de la nave que retrocedía hacia su crucifixión por transeptos que se unían en el centro para enviar la aguja del campanario hacia el cielo. Fuji Yamanaka se rascó la cabeza pensando en el par de años que tuvo que llevar reconstruir esta catedral. Seguramente acababa de despertar de un coma. O eso, o había sido un día muy, muy, pero muy largo.
Las puertas abiertas le atrajeron mediante los ecos sonoros del canto del coro y la suave luz canalizada a través de las motas de polvo que flotaban en el aire de la ciudadela. Dentro de las puertas, a la izquierda, había un confesionario, un cubículo central para el sacerdote oculto y cabinas a ambos lados. Sólo el cubículo a la izquierda del sacerdote estaba ocupado, por una joven pechugona de gran belleza, con dos personas esperando su turno a unos cinco metros fuera de su cortina. Fuji sintió el asalto de los kami vestigiales en la tierra, las piedras, el cielo, la neblina, y sintió la furia oscura e implacable de los kami residentes en las propias ruinas reconstruidas, bueno, dentro de esta iglesia imaginada, que le rodeaba y hablaba con él sin palabras, en todo lo que oía dentro y todo lo que veía dentro y en todos sus pensamientos, un monólogo de dolor y sufrimiento, tanto en el pasado y presente como el futuro. El ingeniero Fuji Yamanaka ha viajado en el tiempo, se ha deslizado a través de un portal a una dimensión diferente, o está teniendo una alucinación activa o un sueño vívido. Sea cual sea la verdad, es su deber consigo mismo y con su país, a través del sintoísmo, dispersar la niebla que le envuelve, resolver el misterio y volver a poner este universo en su sitio, con sus ejes alineados correctamente y su giro y masa ajustados a sus parámetros adecuados. Tiene tanto el honor como el deber de resolver estas discrepancias incluso si los medios para hacerlo implican observaciones rituales de una religión que no concuerda con la suya, o quién sabe, quizás cosas incluso peores que eso.
El sacerdote permanecía de espaldas a los fieles, cubierto con una capucha suelta, oculto en las sombras que poblaban el ábside tras las cortinas del altar iluminadas con velas. El atronador Padre Nuestro del sacerdote resonó en todas las superficies y rebotó varias veces en el campanario, sobre la intersección de la nave y los transeptos. Los ecos convergían discordantemente, lo que proporcionó al sacerdote un botón de reverberación para sus proyecciones acústicas.
—…santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino…
Por supuesto, Yamanaka había sido elegido a menudo para trabajar en Sudamérica y México por ser bilingüe. Nacido de padres japoneses en Perú, hablaba español de forma nativa. Entendía perfectamente la evocación del Padre Nuestro por parte del sacerdote, aunque de repente se dio cuenta de que el idioma no era en realidad el español, sino el latín, la lengua litúrgica del antiguo catolicismo, una lengua que Fuji nunca había estudiado, pero que ahora entendía como si fuera su lengua materna. ¡Y eso era en si una especie de kami!
La firmeza con que el sacerdote dijo —amén— no suscitó ninguna disputa, y el togado se dirigió, si no a dar la cara, al menos pararse frente a su congregación. Sus feligreses estaban bañados en la luz amarilla de la complacencia y se persignaron con impaciencia, sin escandalizarse en absoluto de que a su sacerdote le faltara la cabeza. La Reina de Corazones, colocada en esta particular escena, seguramente habría acatado. Sin cabeza, eso significaba sin boca, sin lengua, así que ¿cómo podía el sacerdote estar diciendo algo, y mucho menos tan estruendosamente? Y fue entonces cuando Fuji Yamanaka tuvo la certeza de que se encontraba en medio de un sueño despierto; las explicaciones alternativas pertenecían al reino de lo sobrenatural, en el que el ingeniero Yamanaka no creía; estaba seguro de que toda la fenomenología era natural, y que el término —sobrenatural— no era más que un timo de aquellos incapaces de captar los esquivos y conflictivos paradigmas de la experiencia única de la realidad de cada persona. Las luces empezaron a parpadear rosadamente en rotación seriada dentro de sus párpados y sintió que se inclinaba hacia el abismo. Iba a caer, pero al menos la congregación se apresuró a socorrerle, incluso antes de que cayera sobre el banco–cuando aún sólo estaba inclinado en esa dirección–justo antes de desplomarse sobre el suelo de madera barnizada para convulsionar y retorcerse.
Fuji Yamanaka volvió en sí sentado en un banco del parque de noche e inmediatamente supo dónde estaba y se puso a mirar las ruinas de la Parroquia de Santiago Apóstol, para las que tenía el encargo de elaborar una estructura de diseño de cimientos capaz de soportar un terremoto de hasta 7,9 grados en la escala de Richter, o nivel VIII plus de intensidad en Mercalli. Recordaba haber elegido esta camisa y estos pantalones esta mañana en la casa de alquiler Sunkyu en El Guarco. Recordó haber viajado con sus colegas esta mañana en el Mitsubishi alquilado. Recordó haber colocado los geófonos y preparado la carga. ¡La carga! Era dinamita. El desempeñaba de geofísico e ingeniero sísmico, argumentó, que utiliza dinamita profesionalmente en su empeño diario. No recordaba ninguna detonación, pero ahora estaba seguro de que debía de haberla habido, de que era algo que no recordaba, que tal vez era la causa del primer ataque de hoy, aunque era difícil culparle de ambos ataques.
Recordaba haberse despertado en el banco del parque con la iglesia terminada a sus espaldas, antes de subir de nuevo en un bucle astral, esta vez con las ruinas a sus espaldas. Había sufrido una conmoción cerebral por la explosión, seguramente, eso era todo. Había cometido un error con el explosivo. O… ¿podría ser que estuviera muerto y simplemente no se hubiera acostumbrado aún a su nuevo estado? Ríase si quiere, pero la aprensión al recién muerto es casi universal tras una muerte súbita por accidente o violencia. Para el que dude de esto, pues vea lo que le sucedió al sacerdote sin cabeza.
Cuando un taxi se detuvo y le preguntó dónde iba, sonrió y se mostró amable, Fuji Yamanaka tuvo la certeza de que aún caminaba por la tierra de los vivos. Los compañeros de su equipo se habían reído sobre el supuesto fantasma mientras se clavaban palillos en la cara en su cuartel general de Guarco. Sin embargo, está claro que la idea del decapitado cura debió de haberle impresionado subconscientemente, porque si no, ¿por qué habría invocado a través de su locura personal una catedral terminada y repleta de un sacerdote deconstruido, con las requeridas modificaciones corporales y todo? ¿Qué podía haber en él para imaginar y soñar tales cosas?
Una Profecía Autocumplida
Parroquia de Santiago de Apóstol 16:30
Por mucho que lo intentara, el señor de la casa era incapaz de ocultar su tormento a medida que los días que separaban su compromiso y sus nupcias se prolongaban hasta el segundo de los tres meses previstos. Antaño se había burlado de la idea misma de fugarse, años antes de su propio compromiso, obvio, por mezquino, vanidoso e incluso cobarde, pero ahora debatía consigo mismo sobre la mecánica misma de tal acto. Por supuesto, para cualquier otra persona sería una opción, pero para Juan César Santábria Brunca, el más rico y admirado de todos los hidalgos regionales, estaba fuera de lugar. Su liderazgo no se basaba simplemente en el mandato y la coacción, sino, sobre todo–y como motivo de gran orgullo personal–en el ejemplo. A sus 28 años, don Juan César seguía siendo, ssshhhh, virgen, mientras que sus dos hermanos menores–uno de ellos incluso sacerdote–se habían acostado con innumerables doncellas y viudas. Y, si se daban por ciertos los rumores, Daniel Aníbal también había jugueteado con la mitad de las matronas de la capital. La confianza en sí mismo de Juan César había sido enorme, incluso inexpugnable, forjada en el poder de la riqueza y templada a través de la simpatía y la amabilidad. Sin embargo, tras su compromiso se vio acosado inmediatamente por el miedo, la sospecha y los celos que había observado en otros pero que nunca había vivido en carne propia. Ansiaba casarse lo antes posible, e incluso fugarse para acelerar el proceso, aunque estaba claro que eso estaba fuera del marco de la posibilidad. Nicola Tesla proclamaría doscientos setenta y cinco años más tarde que el conocimiento procede de un lugar que es accesible para todos y comprensible para ninguno, y el mayor de los tres hermanos negó lo que había llegado a saber de ese misterioso lugar que brindaba conocimiento para aferrarse a la cordura, para dar la espalda a lo que sus tripas le revolvían a diario: iba a perder a su amada antes de sus nupcias, programadas para dentro de apenas cuarenta días. Mientras se movía por su casa, por sus tierras y por la propia ciudad, fragmentos de conversaciones entre otras personas le agarraban por los lóbulos de las orejas y se entrometían malévolamente en cualquier posibilidad de paz.
—La cantidad de tiempo que pasa esa mujer en la capilla, ¿no te parece un poco raro? — fue una de esas frases que salieron sin querer de los labios de una criada de la casa que hablaba con una de la cocina, sin percatarse de que el amo se acercaba de puntillas por detrás.
—Ya era hora de que la Señorita Bermúdez saliera de su racha— un zarcillo se enroscó en una esquina y le llegó al oído.
—Por supuesto, al final es seguramente más por la intervención de la Señorita Talbot que por la fuerza de Anita Bermúdez que ha doblado la esquina aquí en las brumas y ha salido de su pequeño capullo.
—Escuché que ella y Josefina…
—Oh, por favor, nada de cotilleos entre nosotras.
—¡Pero cómo se ríen esas dos!
—Ya sabes que el padre de la novia le puso una dote miserable a don Juan César— proclamó una costurera inclinándose sobre su rueda para coquetear con el peletero que se apoyaba en la pared para admirar la clavada valle de su escolte. —No es asunto mío, claro, si al propio don le parece adecuado.
—Apostaría el sueldo de una semana a que Don Juan ofrecería una dote al nuevo suegro sólo por ser el que le quitara el vestido y dejara al descubierto esos abundantes pechos blancos y lechosos que se alzan hacia el cielo como panes de Navidad con levadura.
—Hablando de eso— miró lascivamente a través de sus ojos ligeramente ebrios y se apoderó de la atención de la costurera con su mirada, —tengo tres doblones a mi nombre y ofreceré un tercio completo de mi fortuna a tu madre si te unes a mí— cacareó. —Podemos probarlo durante una semana, a ver cómo nos va.
—Estoy bastante segura, señor Gutiérrez— le miró con desprecio —de que no seré la segunda de esa oveja a la que tanto te gusta bañar y mimar, por mucho que me lo ruegue—. Y para enfatizar la humillación, se levantó repentinamente las faldas para mostrarle al pretendiente lo que se estaba perdiendo.
Luego estaban las complicadas pautas de los rituales de conversión religiosa. Los conversos de tres generaciones atrás se habían convertido bajo la espada; nadie tomaba esas conversiones como auténticas, y aquí estaban todos, ciento treinta y ocho años después, cuestionando todavía la sinceridad del cristianismo supuestamente mantenido por los descendientes tantos años después. La conversión final–si tal cosa era posible–tenía que arraigar y ser real, o al menos ser vista así por la gente. Como gobernador del cantón, hermano incluso del cura de la capital, Juan César no podía casarse con una mujer ajena a la fe católica compartida por casi todos los habitantes. Por si fuera poco lo de las diferencias de religión, pues, estaba el asunto de la virginidad. Le gustaba a Chepita afirmar que en Costa Rica no había vírgenes, un comentario que podría ser bastante gracioso si su propio prometido no hubiera sido él mismo uno de esos vírgenes inexistentes. Le torturaba que por derecho debiera ser él quien la guiara desde su experiencia carnal en su noche de bodas y no al revés.
—Y bailando desnuda bajo la luna llena— exclamó una mujer delgadísima vestida de luto.
—¡Eso es una tontería, querida, tu misma te lo inventaste, seguro!
—¡Lo único que está haciendo es prepararla! Al fin y al cabo, el novio es su propio hermano, y el padre Antonio es una autoridad desde León hasta Portobelo en las escrituras, tanto en traducción como en los idiomas originales, el griego y arameo, así que ¿quién mejor que el padre Toñito para suavizarla de doncella a matrona?
Juan César dobló la esquina para desafiar esta pequeña línea de diálogo que le llegaba especialmente al hueso, pero al hacerlo, se encontró con el suelo de tierra barrida del pasillo ausente de pies, descalzos o enzapatados, y simplemente, indiscutiblemente, no había nadie allí. Sin embargo, había oído las voces con claridad. No provenían de su cabeza; estaba seguro de ello. Pero su querido hermano, el padre Antonio Aquino Santábria Brunca, podría traerle paz en este asunto, de eso estaba seguro. Es más, ¡su hermano sería capaz de sonsacarle la razón divina para adelantar las nupcias un mes y celebrarlas dentro de dos semanas y sacarle de este arduo limbo! Juan César se despejaría mañana a caballo, inspeccionando campos y pastos, y volvería por la capilla a visitar a Antonio para desahogarse.
*
Don Juan César se preocupó por el desconcierto de Bianca. La sabuesa se había unido a él a regañadientes cuando salió del patio al galope y la levantó silbando. Normalmente iba por delante del equipo empujando los límites, esperando a que el grupo la alcanzara, siempre atenta a presa cercana, pero hoy le recibió con un quejido y se mostró nerviosa durante todo el día. Cuando el grupo regresó tras un día entero inspeccionando los límites más septentrionales de la granja, Bianca se volvió loca, aullando y resistiéndose a volver. El amo despidió a su capataz y a su peón cuando el camino se bifurcó y continuó hacia la capilla para reunirse con Antonio, con la frente arrugada por la incomodidad ante la evidente neurosis de la perra y el repentino nerviosismo de la yegua Diana.
En el lugar de la capilla de piedra, Bianca no pudo soportarlo más y comenzó a correr en círculos alrededor de su montado amo, quien se bajó del estribo para aterrizar al suelo. La ventana de la casa estaba iluminada por una vela. Electrizado por la quietud del aire pesado, ató la brida a un poste junto a la capilla y caminó en silencio hacia las voces que emergían de la ventana abierta.
—Actúe como si todo fuera normal— la voz de su hermano era clara. —Yo oficiaré la boda, así que cuando pronuncies tus votos, simplemente tienes que mantener esos votos dirigidos hacia mí, dentro de tu cabeza; él está tan ensimismado que nunca será capaz de darse cuenta.
—Pero Toñito, mi amor. Imagina mi vergüenza de someterme a los caprichos de su consumación, cuando mi corazón arderá por tu agarre sobre mis nalgas, tus dientes apretados sobre mi pezón rosa translúcido, tu firmeza llenando todo lo suave que me destaca.
—Pero si ya te has degradado con la mitad de los hombres del barrio— se burló el padre Antonio. —Zorra que sos.
—Debo irme ahora— dijo. —A ocuparme de la cena de papá. ¡Tómame una vez más, Aquino, tómame una vez más, aquí en la sacristía!
Las protestas de Gatica fueron graznidos demasiado débiles y demasiado tardíos, y Juan César dobló la esquina, golpeando al ave en el aire con su machete desenvainado mientras intentaba el animal dar la alarma. Sudando profusamente, Juan César dejó al animal aleteando en el suelo, atontado por la hoja plana de su machete, e irrumpió en la vivienda de su hermano, donde lo encontró acurrucado con los ojos muy abiertos sobre un cuenco de estofado, con una cuchara grande en una mano y un mendrugo de pan en la otra.
—Hermano Juan— Antonio se puso en pie de un salto, sorprendido, mirando la espada desnuda que se agitaba en el aire cargado de sus propios aposentos.
—¿Dónde está, blasfemo adorador del diablo?
—¿Dónde está quién, Juan César?
El paseo de hoy iba a ser largo. Su posición en la vida estaba por encima de la de un machetero, así que cuando salía con el machete atado a la cintura en circunstancias normales, raras veces llevaba la piedra de afilar que los macheteros de verdad siempre enfundaban en la cadera opuesta. Un día de trabajo con la hoja de acero por parte de un peón requería afilar la herramienta cuatro o cinco veces en el transcurso de la jornada. Y hoy, sabiendo que estaría fuera todo el día, Juan César se había enfundado su propia piedra de novaculita. En abundancia de preparación y mientras descansaban tras un almuerzo de saíno ahumado con rice and bean descansando en la confluencia de los ríos Toyogres y Reventado, había afilado su hoja con movimientos de barrido de su piedra, arriba, luego abajo, luego arriba, luego abajo, un lado arriba, abajo el otro, aburrido, subiendo y bajando perezosamente en canto de acero y, al cabo de un minuto, probó el resultado en su antebrazo, levantando una pequeña bola de pelos afeitados. Envainó el cuchillo y enfundó la piedra, y se volvió hacia su perturbada yegua, que relinchaba nerviosa en círculos para complicarle la monta mientras Bianca corría de un lado a otro, enloquecida, aullando a las nubes por algo que flotaba en el aire.
Por eso, cuando la hoja se abrió paso en diagonal a través del aire espeso que flotaba en el interior del vestíbulo de la capilla de Cartago, lo último que vio el padre Antonio fue un breve destello reflejado de la vela en el acero fresco y descubierto del filo del machete de su hermano. Por su parte, Juan César se maravilló con la mandíbula desencajada ante los tres parpadeos sorprendidos de los ojos de la cabeza que reposaba sobre el suelo de roca basáltica para mirarle con lástima y vergüenza antes de comenzar con un chisporroteo a atenuarse.
—¿Dónde está? — gritó Juan César a la cabeza incorpórea y salió de la habitación en su búsqueda antes de que la progresión de la muerte hubiera teñido las cuencas de los ojos del sacerdote primero de púrpura, luego de amarillo y finalmente de verde. En el umbral de la entrada al interior de la capilla, el primer temblor le hizo caer de rodillas, y a través de la puerta vio cómo el techo se derrumbaba sobre el altar. Una familia de ratas salió huyendo de la fatalidad y pasó por encima del pecho de Juan César, que se hallaba en el suelo, antes de que éste recobrara el juicio y saliera a gatas por la puerta principal, no sin antes pasar por segunda y última vez por el charco de sangre que brotaba del tronco de su hermano, esta vez para examinarlo de cerca. La lora Gatica se posó en el pecho del muerto y gimió —azúcar, café, tabaco, Aníbal, Aníbal, Aníbal— con lágrimas en el pico. Cuando los fuertes crujidos presagiaban el inminente derrumbe del tejado, Juan César salió corriendo al patio, donde el movimiento del suelo le impidió mantenerse en pie. Mientras luchaba con pies y manos para alejarse aún más del edificio derrumbado bajo el que yacía asesinado su hermano, su boca se abrió horrorizada pero no emitió ningún ruido, y el pájaro irrumpió desde la puerta derrumbada y batió sus alas contra el aire brumoso del atardecer para elevarse hacia las copas de los árboles y desaparecer más allá de ellas.
—Arroz con mango, César, arroz con mango. Aníbal, Aníbal, azúcar Aníbal— fueron los graznidos que se fueron apagando a medida que Siotu se despojaba de ciento veinte años de lapa azul para volver a su identidad de jilguero y elevarse por la ladera del volcán Irazú hasta encontrar un árbol de luto en el borde del cráter desde donde llorar la tristeza que empapaba el campo y esculpía el canto de los pájaros que finalmente emergía de su pico.
Josefina no estaba aquí, después de todo, Juan César estaba ahora seguro de ello, y todas esas horribles voces habían estado en su cabeza todo el tiempo. Y ahora, sólo quedaba una cosa por hacer.
Hora de Asumir la Responsabilidad
JAL Vuelo 1093 20 de diciembre de 2030
Fuji Yamanaka sobrevolaba el Océano Pacífico a 12.000 metros sobre el nivel del mar cuando el Terremoto de Santiago sacudió la meseta central de Costa Rica a las 16:45, hora centroamericana, con epicentro a cinco kilómetros bajo el campo de batalla de la guerra civil de Ochomogo, a las afueras de la ciudad de Cartago, la primera capital colonial de lo que se convertiría en Costa Rica. Mientras sus colegas en Tokio preparaban los temas de debate para el control de daños en Japón y los supervivientes salían de los edificios derrumbados sangrando y magullados en Costa Rica, el ingeniero Yamanaka, abstemio, se permitió un litro entero de sake Daiginjo y mantuvo a la azafata ocupada sirviéndole y recalentando el resto de la botella hasta que se acabó y por fin pudo dormir. Starlink ofrecía acceso a Internet a través del Pacífico, pero Yamanaka había decidido estar de vacaciones durante el vuelo, así que guardó su portátil y puso su móvil en modo avión. Se libró de las incómodas noticias durante cinco horas enteras, hasta que las imágenes de NHK-WORLD JAPAN irrumpieron en las pantallas que se alineaban en las paredes de la sala de migración del Aeropuerto Narita.
Calles del Gran Area Metropolitana 16:45
El derrumbe de puentes convirtió las autopistas del valle central en aparcamientos. El apagonazo regional convirtió las redes de las horas pico desde San Ramón hasta Turrialba en senderos de hormigas cada vez más mutantes y minúsculos de vehículos que avanzaban en el tráfico de parachoques a parachoques bajo las bocinas ululantes de los más impacientes, los que más se odiaban a sí mismos entre los atrapados en la congestión mórbida. Los daños generalizados en la red eléctrica hacían que las líneas de alta tensión chisporrotearan en las calles, que los postes se derrumbaran, que los transformadores aplastaran los parabrisas, que los bucles de aluminio colgantes hicieran cortocircuito en las cosas conectadas a tierra que tocaban antes de que todo se aquietara al otro lado del temblor, con las chispas que saltaban de cada contacto. El estruendo que se apoderó de la totalidad de la existencia fue superior a lo que nadie había vivido antes, transformándolo en un descenso único en la vida a un infierno oscurecido que siempre acecha justo debajo de cada superficie, sólo que rara vez se ve hasta que llega un día, como hoy, en el que el mundo es desenmascarado por el universo y la negación es libre de ser ampliamente almacenada por seres sensibles despojados de las envolturas de pequeñas mentiras blancas en el repentino reconocimiento de todo.
Deniso Miniano estaba varado en Cariari, atascado entre las rampas de Belén y Rohrmoser, con su alegre banda de traviesos Houdinis con teclado y auriculares camino a la Gomorra de Jacó, el cercano destino libertino del Pacífico medio, con el maletero lleno de pintura roja para aplicarle al pueblo y las fosas nasales abiertos por los efluvios galopantes de la yegua blanca en plena hora pica de tránsito. Con la “cercanía” de Jacó acortada por las circunstancias, el pelotón de Denny el Mini se bajó del carro, guardó sus teléfonos muertos y se apiñó para decidir qué carajo hacer a continuación–¿estaba realmente descartada la posibilidad de oler otra raya?–justo cuando una lluvia torrencial, procedente del oeste, se abalanzaba sobre ellos a través de los tejados del laberinto de autos varados, con su percusión implacable, para acabar empapando a los amigos de pies a cabeza mientras la tarde se oscurecía húmedamente y el crepúsculo, al galope de una Apalusa, se acercaba por la retaguardia.
La calzada se deslizó bajo sus llantas durante varios segundos al pasar por el Puente de la Hispanidad y darse cuenta de que se avecinaba un infierno, y Juan Vázquez llegó milagrosamente a tierra firme mientras la superestructura de la rotonda de San Pedro se derrumbaba a sus espaldas con un estruendo más fuerte que el aullido de la guerra. Vázquez hizo chirriar sus llantas a la altura del círculo vehicular de las Garantías Sociales. Se detuvo en la salida de Barrio Córdoba cuando el rojo de las luces traseras se precipitó hacia él en una súbita detención del movimiento hacia delante. Abandonó el carro y volvió a las calles a pie. Eran sólo veinte kilómetros más o menos; podría recorrerlos en cinco horas si se diera el caso. Si se presentaba una bicicleta o una moto, bueno, quizá menos. Su teléfono se convirtió en cámara con la caída del servicio móvil hasta nuevo aviso. Los transformadores a lo largo de la carretera hacían arcos, pero no todos. Hubo chispas y sacudidas de cortocircuitos a tierra de alta tensión de cables caídos. La gente salía de los edificios y las casas, en su mayoría normales, pero aquí y allá había alguien cubierto de polvo blanco por el derrumbe de una casa y la pulverización de los escombros de concreto. El humo se elevó hacia el este y un incendio estalló justo al norte de él. Sonaron las alarmas y se silenciaron las sirenas. Desde la distancia media llegó una repentina ráfaga de disparos de armas ligeras, semiautomáticas de nueve milímetros, supuso Vázquez, temiendo la ráfaga de disparos de alguna metralleta seguro a seguir. Desde un edificio parcialmente derrumbado, al final de la calle, los súbitos lamentos de desesperación de un hombre contaron una historia que hizo fluir lágrimas sobre las mejillas de Vázquez, quien aceleró el paso para alejarse de los disparos y del dolor, de los cortocircuitos y de los incendios, para llegar hasta Carmela, Juanqui y Sarita, que seguían vivos y bien, por supuesto, para llegar a casa, donde su casa seguía en pie, estaba seguro de ello, donde todos estarían bien una vez que estuvieran todos juntos de nuevo. Las nubes bajas no soportaron la tensión del aire y se desprendieron entre ráfagas de viento oleadas horizontales de lluvia, sin relámpagos ni truenos, por suerte. Se adentró en el diluvio con el crepúsculo asomando en lo que resultaría ser una noche sin luna, y la más negra de toda su vida, una noche en la que la Vía Láctea lo envolvía y palpitaba, y podía distinguir tres astros que estaba seguro que eran planetas, aunque su oficio era la negación de permisos de construcción, no la astronomía. Marte, Venus y Júpiter fueron los nombres que eligió ponerles. A poca altura en el cielo, hacia el sur, pero por encima de donde el ojo de su mente tenía la línea de los escarpados picos del Cerro de la Muerte, la Cruz del Sur brillaba con una auto posesión pagana. A eso de las dos de la madrugada, cuando una brizna de luna se deslizaba por el horizonte, la cunita de luna estaba casi horizontal. Una vez había viajado a Toronto para asistir a una conferencia sobre zonificación, donde había visto esa misma fase lunar aparecer en el cielo nocturno casi vertical. La yuxtaposición le reconfortó y volvió a acelerar el paso. Se mantuvo en el arcén, incómodo por pasar junto a la cuarta parte de los vehículos que seguían ocupados por los abandonados, ahora sumidos en un sueño nervioso, parpadeos y centelleos de luces artificiales en una cinta incapaz de disipar la negritud general que los envolvía a todos.
Tokio 20: 30
—Quizá ya sepa, ingeniero Yamanaka— entona suavemente su jefe sentándose en la esquina de su escritorio ejecutivo —que vengo a esta industria del sector de los seguros, donde me familiaricé en cierta medida con los matices de la probabilidad y la estadística.
—No puede consolarme, señor— contestó Fuji, con el apretón del sake aun tirándole de la lengua. —Le ofrezco mi dimisión. La tengo escrita a mano.
Sacó una hoja de papel con dos pliegues para ofrecerla.
—Por si la necesita de inmediato. Si no, yo te la saco a máquina.
—¿Su dimisión, ingeniero Yamanaka?
—Claramente fallé.
—Pero cumpliste el protocolo de la empresa, Fuji, tanto en su letra como en su espíritu.
—No abogué con suficiente firmeza antes de esta debacle dentro de la empresa por normas de protección más conservadoras.
—Eso suena como si lo quisieras de dos formas opuestas y ahora quisieras culparnos a los demás.
—No es mi intención, aunque reconozco que así es como suena. Alguien tiene que responder por ello, señor. Cuando toca, toca, y esto me toca a mi.
—Un 8,3 sólo ocurre una vez al año— señaló Ibo. —En todo el planeta.
—Tal vez, estadísticamente— Fuji estaba agotado. —Pero ha ocurrido hoy, jefe, en el lugar de mi proyecto, bajo mi vigilancia. Y recomendé protección sólo hasta 7,9, jefe. El ingeniero miró fijamente a los ojos de su jefe un par de segundos antes de sonreír. —Bueno—dijo al fin —que NOSOTROS recomendamos.
—Pero lo hiciste— frunció el ceño Ibo Sagami —lo hicimos, según el protocolo de la empresa. No se ha hecho nada indebido. No nos hacemos ilusiones. Todo se reduce a los presupuestos y ningún cliente duplica los costes de construcción para suprimir el peligro 1% al 0,5%: nadie. Es la naturaleza del negocio. Usted lo sabe, ingeniero Yamanaka, igual que yo.
—Había ochocientos muertos cuando bajé del avión. Para cuando llegue a casa esta noche, el recuento superará los mil quinientos. Dentro de una semana los muertos y desaparecidos serán más de cinco mil, jefe, quizá hasta cincuenta mil, el uno por ciento de la población de todo el país. Yamanaka sostuvo la mirada de Sagami en silencio durante varios segundos. —Dentro de cincuenta años se podrá hablar de un temblor que mató a un cuarto de millón de personas, jefe. El cinco por ciento de la nación.
—Dígales a los sobrevivientes que no hice nada malo, jefe. ¡Diles!
—El 10% de la nación murió de cólera en 1856, Ingeniero Yamanaka. El desembarque de Cristóbal Colón en 1502 en la costa caribeña conllevó una tasa de mortalidad para los habitantes indígenas de todo lo que hoy compone el país del 90%. Recuerde a Stalin en esos tiempos. Las muertes de hoy, Ingeniero Fuji Yamanaka, son sólo una estadística. Y, en fin, pues nada pasó, pues no llegamos a presentar tu plan, menos reconstruir esa iglesia.
—No estamos en 1856, ni en 1502. Es 2030, y los balbuceos de Stalin son una treta, una luz de gas mayor de la que probablemente sea capaz incluso el potentado estadounidense. Y es poco relevante que nos salvamos como empresa por las peregrinaciones de las tendencias de estadística y probabilidad.
—¿Cree usted, en ese caso, ingeniero Yamanaka, que su dimisión es suficiente para mostrar la debida expiación y contrición por su fracaso?
El viejo ingeniero soltó una risita y miró irónicamente al genio de probabilidad y estadística.
—Ahora eres TÚ, teniéndolo todo, jefe. ¿Qué quieres que haga?
Ibo Sagami guardó un significativo silencio entre ellos antes de su invocación al absurdo. —Supongo que puedes dedicarte a la jardinería— entonó las palabras despacio…muy despacio. —Quizá prefieras confeccionar origami—. Volvió las palmas hacia arriba. —¿Ai ki jutso, tal vez? ¿Qué daño puede haber en eso?
—Quizá sea hora de que vuelva a Perú— reflexionó Fuji. —Una cosa es segura, jefe. Esperó hasta que su jefe le diera los ojos fijos para continuar.
—Seppuku está totalmente fuera de cuestión, señor. Al menos para mí.